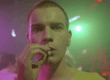Creo que no hay nada peor que cuando ya no tienes nada que demostrar.
Y me refiero, por supuesto, a ese momento vital —lánguido, dorado y ciertamente antipático— en el que te conviertes en una figura de cera que bosteza en eventos de élite. Alguien dormido entre sets como un conde sin siervos ni interés por la cosecha.
Un nuevo lujo, tal vez: la indiferencia absoluta.
No el reloj suizo, ni el jet, ni el bronceado durante los doce meses. Dormirse en público con la seguridad de que nadie —nadie— se atreverá a despertarte. Ni siquiera la historia.
Mientras tanto, en la pista, jovencitos corren como si el mundo les estuviera mirando.
Spoiler: el mundo está más atento al bostezo de Hugh que a la derecha del 40 del ranking.
Me resisto, como buen purista, a creer que el verdadero esplendor no esté sobre la hierba. Aún confío en que la gloria tenga que ver con el talento, con la disciplina, con el saque a 215 km/h, no con el arte de la somnolencia impune.
Cierto es que ser relevante sin tan siquiera intentarlo está a la altura solo de los dioses, pero también de los maleducados. Dormirse en la primera fila del evento del año y que eso sea noticia: eso es poder, sí. Pero también una forma muy sutil de desprecio.
La gloria, al menos la que a mí me interesa, sigue residiendo en ganar Wimbledon.