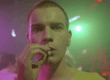La playa no tiene nombre. O sí, pero nadie lo menciona. Todos llegan como se llega a ese sitio que no se quiere compartir, la discreción de quien no dice quién es su sastre.
El viento arrastra la voz de una niña que cuenta conchas. Lo hace en voz alta, como si fueran monedas, o tal vez pecados. A su lado, una mujer con sombrero de ala ancha se ha dormido sobre una novela de Jane Austen. El mar le cala los tobillos, y ella apenas pestañea. En la orilla, un hombre con camiseta del Athletic se pelea con un castillo que apenas resiste la marea. Su hijo no ayuda; está ocupado enterrando un dinosaurio de plástico que encontró, dice, bajo la sombrilla de unos franceses.
Más arriba, una pareja bebe cerveza sin hablar. Él pasa el dedo por los mensajes en pantalla; ella observa una gaviota que camina como si llevara tacones. Entre ellos, la distancia, la costumbre.
En la toalla contigua, una chica tararea algo de Zahara. Tiene auriculares, pero canta lo suficiente como para que una señora dos metros más allá la mire sin disimulo. El estribillo se mezcla con el rumor del mar, con las páginas del periódico que alguien intenta leer sin éxito, con el hielo que se rinde en la limonada.
Hay un chico que escribe en una libreta. Podría ser un ensayo, podría ser una lista de la compra. Podría ser, incluso, esto mismo. Lleva gafas oscuras aunque el sol no aprieta.
A ratos, todo parece una escena de Chantal Akerman. Una coreografía sin coreógrafo. Ningún drama, ningún clímax. Solo fragmentos de vida que no dan para ser contados, pero que uno anota igual. Por hacer algo con las manos.
Nubes finas cruzan el cielo, y la playa empieza a vaciarse. Los niños dejan los cubos, las toallas se sacuden, alguien no encuentra algo que ya se rindió al oleaje. El silencio va ocupando huecos.
Y uno se queda un poco más.
No sé si por nostalgia o por tregua,
quizá por nada en particular.
Hasta jueguito, joder.