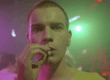Ir a la compra puede ser, a veces, un pequeño lujo. No hablo de esa lista que te impone la nevera vacía o la necesidad. Hablo de salir solo, sin prisa, por el placer de curiosear. De caminar entre los pasillos sin misión concreta, dejando que los caprichos te encuentren.
Mi amigo V. A. tenía la inmensa fortuna de hacer precisamente eso: ir solo por cosas tan importantes como huevas de salmón, guindillas, picos, vinos del Penedés, Bitter Kas y otras maravillas igual de innecesarias. Lo suyo era casi un ritual. Miraba, se detenía en las etiquetas como quien lee poesía moderna. Y salía con una bolsa mínima, con la sonrisa satisfecha de quien ha ganado una batalla silenciosa contra la rutina.
Ir a la compra por capricho es contemplación. Es regalarte un rato contigo. Huir de toda responsabilidad adulta. Una forma de rebelarte ante el sistema opresor ese que dicta que compres café, suavizante o gel de ducha.