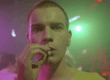Soy Jep Gambardella con mascarilla facial y una copa en la mano. Un gesto que podría indicar autocuidado, o un disfraz para no venirse abajo horas antes de un plan que ya no apetece. Lo miro y me pregunto si ahora se envejece así: piel tersa y alma deshidratada.
A veces uno llega a una edad —no me refiero a una cifra, sino a una textura vital— en la que el entusiasmo empieza a hacer silencio. Donde solo muy pocas cosas te siguen pareciendo apetecibles del todo. No porque envejezcas, claro —que eso también—, pero, al menos en mi caso, es un cansancio selectivo. Hartazgo sin aspavientos. Un índice al que oír para descartar planes absurdos.
Recuerdo una línea de la cinta de Sorrentino: Buscaba la gran belleza, pero no la he encontrado. Quizá en parte sea eso. El vacío que llega no por falta de cosas, más bien por exceso. Quizá lo que ocurre cuando llevas demasiado tiempo en una fiesta y ya no queda nadie con quien quieras hablar, pero tampoco te vas. Te quedas. Por educación. Por costumbre.
Y, de pronto, aparece otra línea —una que, por alguna razón, siempre me reconcilia con algo—: A la edad de 65 años supe que solo haría cosas que me apetecieran hacer. Hay cierto permiso a la madurez y a la impertinencia. Y es que, después de toda una vida de estar disponibles, finalmente entendiéramos que también está bien elegir decir no.
No sé si será una forma de libertad o simple valentía. La de quien no necesita lo de todos, lo de siempre. Quien prefiere aburrirsesolo que en plural. Ponerse la camisa buena y quedarse en casa. Joder, si lo piensas bien, es un poco como ser un gato.
Y no está mal ser un gato.