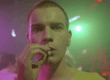Escribir—como vivir— exige cierto pacto con la soledad.
Y, a veces, ese pacto se parece demasiado a la locura.
Hay dos momentos en el cine en los que Jack Nicholson reclama lo mismo: silencio.
Uno ocurre en un helado Overlook. El otro, en un apartamento en Manhattan.
Diferentes locuras. En ambos, él escribe. O intenta. Y alguien lo interrumpe.
En el hotel, el silencio es trampa. Cuando cree defender su trabajo, defiende un delirio, una condena. En el edificio, ordena su caos con rutinas.
Cuando su vecino irrumpe, lo que se quiebra no es solo su concentración, también la ilusión de que el mundo afuera puede mantenerse a raya.
Cuando estoy escribiendo, no me interrumpas. Podría ser una orden o, tal vez, un ruego.
Un último intento de que el mundo no entre justo cuando lo poco que queda dentro está a punto de romperse.
No sé si es un guiño, una coincidencia o una broma del destino, pero hay algo profundamente inquietante en ver cómo la misma frase sirve tanto para anunciar una masacre como para dejar claro al vecino que no hay tanta confianza. Lo curioso es que nunca me había dado cuenta hasta este Halloween.
Dos películas separadas por años, sobre todo por géneros —donde Kubrick, en sí mismo, constituye uno propio—, por tono. Y, sin embargo, en ambas, el mismo actor repite la misma súplica con idéntico fervor.