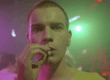La inmensidad que alcanzamos en la primera vez que vemos una película, un cuadro, una serie que nos cambiará la vida para siempre. Y, sobre todo, no sabemos aún lo afortunados que somos.
No sabemos qué esperar, y esa ignorancia es una forma pura de felicidad.
No somos conscientes de que en ese preciso instante el mundo se abre un poco más solo para nosotros.
Ver algo por primera vez tiene la intensidad de un enamoramiento adolescente, sin la torpeza ni la urgencia. Es mejor incluso. No hay miedo a perderlo, ni de estar a la altura, ni deseo de repetirlo. Solo sucede, y mientras sucede, somos parte de algo que no sabíamos que necesitábamos.
A veces pasa en una sala oscura, pese al espectador plomo que disfruta de las palomitas y está justo detrás. O frente al televisor, con el cuerpo doblado sobre el sofá y la sensación de que nadie más entiende lo que estás sintiendo. O ante un cuadro, detenido, sin saber muy bien por qué no puedes apartar la mirada o dejar de llorar.
Esa primera vez no vuelve. Podrás repetir la película, volver a enfrentarte al cuadro, recomendar la serie a quien quieras. Pero nunca recuperarás el temblor del descubrimiento, el instante en que todavía todo estaba por pasar.
Por eso, cuando escucho First Time de Robin Beck —esa canción que sonaba en un comercial de Coca-Cola en los ochenta tardíos (1989)—, pienso en esos momentos que ya no saben igual. Efervescentes, ingenuos, un poco dulces.
No duraban mucho, pero, pese a ser efímeros, dejan una sensación que se parece peligrosamente a la felicidad.